
Bernardo Gutiérrez Parra/Desde el Café
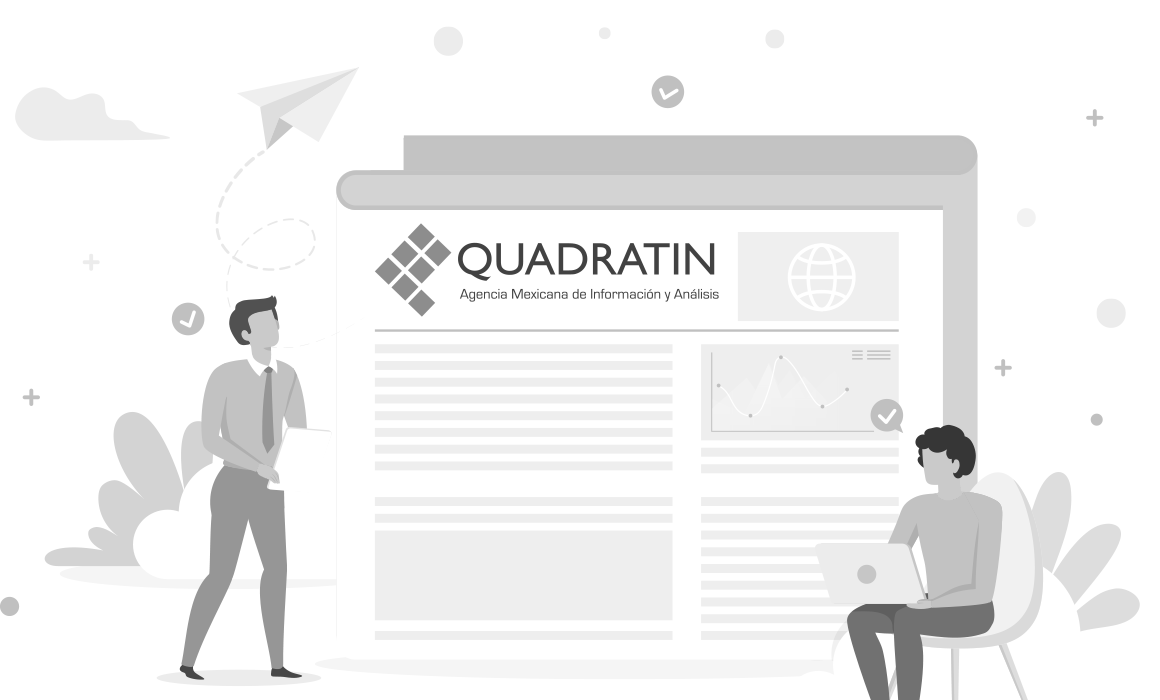
Sucedió en Jalacingo
Las providencias para la Semana Santa se habían tomado ya, los santos rechinaban de limpios y bien vestidos gracias a que el padre doble a, como le decíamos en la intimidad de la familia porque se llamaba Arcadio Arteaga, había pedido en el sermón del domingo que algunas de las señoras del lugar se hicieran cargo de confeccionar los vestidos de cada una de las imágenes. Recuerdo que a mi madre le asignó el sacerdote la vestimenta de san Juan Bosco. Para cumplir con el mandato del cura, ella nos arrastró a sus hijos a Teziutlán, en ese entonces el pueblo con mayor comercio de la zona, ahí compró tela negra para la sotana, tela blanca y encaje para el alba y sus ribetes, franela blanca delgada para el sobrepelliz y un retazo morado para cubrir al santo en señal de duelo en los días dolorosos. Después nos fuimos al cine Real a ver una película de vaqueros donde mataban hasta a los de la primera fila, y finalmente, a cenar a una taquería que estaba en un zaguán, donde servían tacos dorados cubiertos con salsas de tres colores y berros en abundancia. Todo para ganar las indulgencias prometidas por el sacerdote.
Ya en casa, mi tía Anacleta se encargó de confeccionar la ropa sobre la medida del traje viejo, que de tanto que lo estaba tronaba como hojaldre y se desbarataba en las manos. Al final de la jornada el santo quedó que ni en vida. Se encargó de vestirlo Miguelito Mora que era el vestidor y desvestidor oficial de la iglesia.
Iniciada la semana una de nuestras tías mas creyente nos llevó a mi hermano y a mi a recorrer las siete casas, pero como en el pueblo afortunadamente sólo existen tres templos, perpetramos la estulticia de entrar dos veces en cada una y tres en la última, de ese modo, nos dijo nuestra tía, que habíamos quedado listos para comulgar sin confesión.
Durante toda la semana, santa vigilia, la comida consistió en romeritos en salsa con camarón seco, tlalchayotes navegantes, habas con nopales, hongos xochitles y teponcochcatl, y el día de mayor permiso charales y gasparitos que según la conseja sólo les falta un grado para ser carne.
De un gran féretro en forma de vitrina que durante todo el año dejaba ver un cristo espeluznante, sacaron el cuerpo de goznes que movía brazos y piernas para ser crucificado entre llantos y mocos de las plañideras oficiales; las caras tristes de los beatos y la pena y terror de los niños que, no por eso dejábamos de ver obligadamente tan tremendo espectáculo que, ahora me parece, dejaba a “La Pasión” de Mel Gibson en calidad de juego de niños.
El día de Gloria, que entonces caía en sábado, fue una gran fiesta popular, nuestra abuela se dio vuelo jalándonos de las orejas dizque para que creciéramos mucho y pronto. La asistencia al desprendimiento era obligada, no había alma en el pueblo que no estuviera dentro de la iglesia. Con gran cuidado los hombres subidos en escaleras comenzaron a sacar los clavos de los pies y se preparaban a sacar los clavos de las manos del crucificado, cuando una de las escaleras se resbaló amenazando caer, de no ser porque quienes la sostenían redoblaron al instante sus fuerzas y apoyos; sin embargo Sebastián García que estaba arriba sólo pensó en detenerse de algo y se sujetó de las piernas del Cristo, jalándolas de tal modo que se zafaron de sus goznes, así que al recobrar el equilibrio y soltarlas, se vinieron abajo.
El padre Arcadio que desde el púlpito dirigía la maniobra, gritó con voz desesperada a las mujeres que al pié del altar, envueltas en rebozos, observaban las maniobras: “Por todos los santos, señoras levanten las piernas…”
Algunas se apresuraron a obedecer la indicación del párroco, pero otras hicieron que con mayor coraje el sacerdote insistiera: “¡esas no cochinas… las de Nuestro Señor!”.