
Bernardo Gutiérrez Parra/Desde el Café
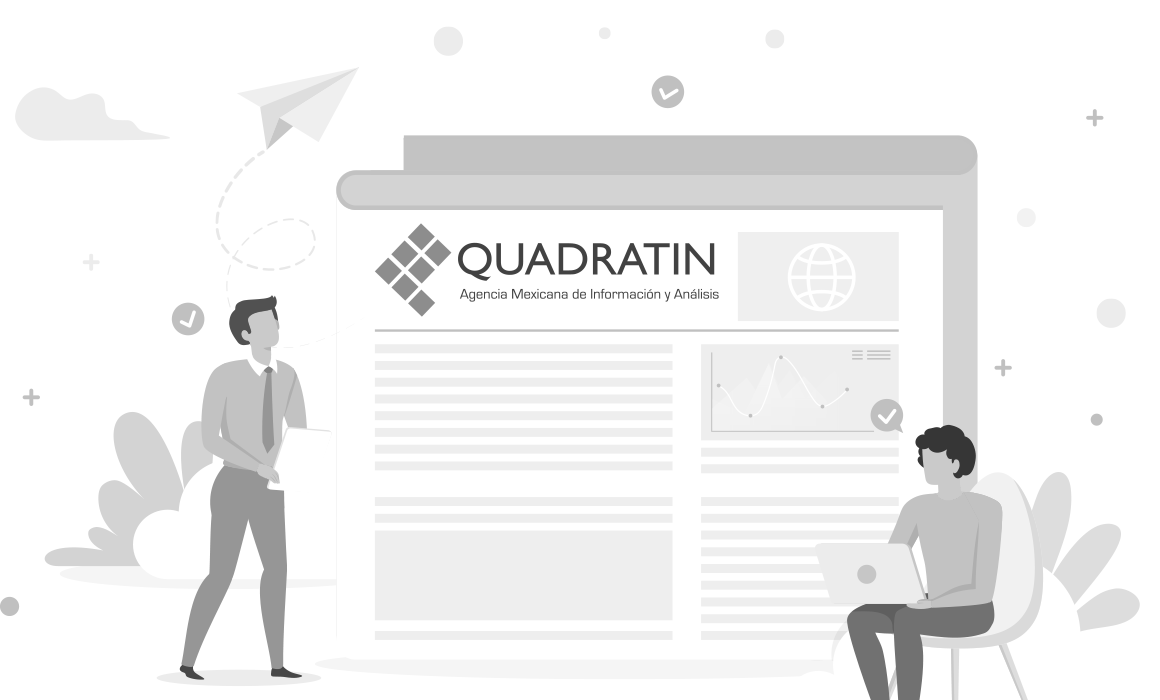
Me parece muy difícil que haya quien, con razones válidas, hechos duros y argumentos de buena ley, pueda probar que la elevación del salario mínimo, y de los salarios en general, no es una necesidad verdaderamente real y urgente para mejorar en alguna medida los niveles de bienestar de las familias trabajadoras, atenuar la polarización social provocada por el abismo económico que hay entre los estratos sociales de mayores ingresos (la ínfima minoría del país) y los de ingresos más bajos, que forman legión, y garantizar así la estabilidad social y un funcionamiento más terso y fluido de todo el sistema en su conjunto.
Entiendo y acepto que “deseable” no es lo mismo que “posible”; que sólo en muy raras ocasiones suelen coincidir ambas cosas y que, por ello, bien pudiera ser cierto que, aun estando todos de acuerdo en la urgencia de una mejora salarial para beneficio de todos, y no sólo de los trabajadores asalariados, esto no fuera posible en la actual situación del país sin causar males mayores que los que se pretende remediar. En tal caso, ciertamente, no quedaría más recurso que resignarse ante esta amarga verdad y ponernos a trabajar duro, más duro que hasta hoy, para que una circunstancia mejor llegue lo más rápidamente posible. Este, u otro semejante, parece ser el punto de vista de quienes tienen en sus manos el timón de la economía nacional, por ejemplo, el señor director del Banco de México, quien ha salido a decir que elevar el salario por encima de la tasa de desarrollo de la productividad provocaría inevitablemente mayor inflación, el aumento de la economía informal (ambulantaje) e incluso la salida de capitales. Sólo hay una manera sana y racional, dice, de mejorar el salario: elevar previa y suficientemente la productividad del país.
Ante esto, se hace necesario precisar que, si bien es cierto que la productividad no ha crecido como lo exige la competencia mundial, y que incluso ha bajado un poco en los últimos meses, es un hecho igualmente innegable que los salarios están, de todos modos, muy por debajo del nivel que deberían tener según esta productividad. ¿Por qué? Porque en los hechos, su incremento no está “indexado” a la productividad sino a la inflación, y se limita a reponer la pérdida de capacidad adquisitiva causada por este motivo. Eso en el mejor de los casos. Por tanto, aquí hay una razón legítima, que no contradice sino que se apoya en la argumentación del Banco de México, para elevar los salarios. En seguida, hay que entender que tal argumentación sólo es inobjetable si se acepta, tal cual, el credo económico conocido como “fundamentalismo de mercado”, que no es, en el fondo, más que el viejo liberalismo económico remozado y actualizado para su consumo actual. La columna vertebral de tal credo es el axioma de que, para que la economía de un país funcione sin tropiezos, crezca aceleradamente y produzca beneficios para todos, es condición sine qua non librarla enteramente a las leyes y fuerzas del mercado, sin intervención externa alguna, y ante todo, sin ningún tipo de intervención estatal. En efecto, si se incrementan los salarios y luego se deja actuar libremente a “las fuerzas del mercado”, los señores comerciantes responderán al incremento de la demanda de productos de consumo masivo (que fatalmente traerá el alza salarial) de la manera más fácil para ellos: elevando sus precios en vez de elevar su oferta hasta empatarla con la nueva demanda. Con esto, ciertamente, desatarán una espiral inflacionaria.
Las empresas, por su parte, libradas también a las “leyes del mercado”, no querrán absorber el incremento salarial mediante una reducción moderada de sus utilidades; sin pensarlo dos veces, trasladarán el incremento a los precios de sus productos y, con ello, contribuirán a acelerar la inflación. Por otro lado, procurarán ahorrarse salarios recurriendo al despido masivo de obreros; con ello incrementarán la tasa de explotación de los que queden, elevarán el desempleo y, por esa vía, reforzarán las filas del ambulantaje, como teme el señor director del Banco de México. Finalmente, si a pesar de todo sus ganancias se ven mermadas, u olfatean una oportunidad mejor, tomarán el camino del extranjero provocando una desinversión en el país e incrementando así el desempleo y el ambulantaje. Nadie duda que, en una economía “de libre empresa”, los inversionistas privados pueden desencadenar, si se lo proponen, una crisis económica y política de grandes proporciones en cualquier país, con sólo llevarse sus capitales a otro lado.
¿Qué necesidad hay de correr todos estos peligros, dirán los opositores al incremento salarial, si tenemos a mano el recurso infalible de elevar la productividad antes de elevar el salario? Pero aquí se antoja una pregunta crucial: ¿y por qué no se ha hecho hasta hoy? ¿De quién es la responsabilidad de llevarlo a cabo? Veamos: grosso modo, más productividad es fabricar más mercancías, más productos que antes, en el mismo período de tiempo (un día, una semana, un mes o un año); y esta producción mayor depende de muchos factores. Echemos por delante al trabajador: mejor preparación, mayor destreza, mayor intensidad y velocidad del trabajo, menos “tiempos muertos” durante la jornada. Pero no basta; hace falta, además, abasto y calidad suficientes de materias primas y auxiliares; mejores comunicaciones terrestres, aéreas y marítimas; mejores medios de transporte; mejor organización y división técnica del trabajo dentro de la empresa y, por encima de todo, maquinaria moderna y eficiente que haga más sencillo y veloz el trabajo del obrero. Como se ve, de seis factores enumerados, uno depende de los obreros y cinco son responsabilidad de los empresarios y del Estado; por tanto, son estos últimos los responsables de la baja productividad del país y los que menos derecho tienen, en consecuencia, a esgrimirla como razón para oponerse al incremento salarial.
Añadamos todavía que responder a un incremento de la demanda elevando los precios y no la producción, sólo se justifica cuando el aparato productivo trabaja a su plena capacidad instalada y no puede, por tanto, estirarse más, que no es el caso de México; que las empresas pueden absorber el incremento salarial aceptando una reducción mínima de su utilidad ante la urgencia y necesidad de la medida y, por último, que es falso que el aumento salarial esté condenado a ser siempre la consecuencia de la mayor productividad, olvidando adrede que puede (y a veces debe) ser al revés, esto es, la causa de una mayor productividad, tenemos por fuerza que concluir que, si bien no es serio negar las graves dificultades y peligros que entraña un incremento salarial en el país, también es cierto que tales obstáculos no son imposibles de vencer y que, a la vista del inocultable avance de la pobreza y la marginación, que amenaza la paz y la estabilidad social, deben necesariamente salvarse y elevar los ingresos de los trabajadores, de manera sustancial y a la mayor brevedad posible. Gobierno, comerciantes, empresas y bancos, tienen que ponerse de acuerdo para garantizar que no habrá elevación de precios, despidos masivos ni fuga de capitales; y que trabajarán coordinados y a toda velocidad para materializar los factores de la productividad que de ellos dependen, si quieren que la reducción de sus ganancias sea temporal y de corta duración. Los obreros, bien pagados, no necesitan nada más para poner la parte que les toca y para elevar su productividad al nivel de las más altas del mundo.