
Raúl López Gómez/Cosmovisión
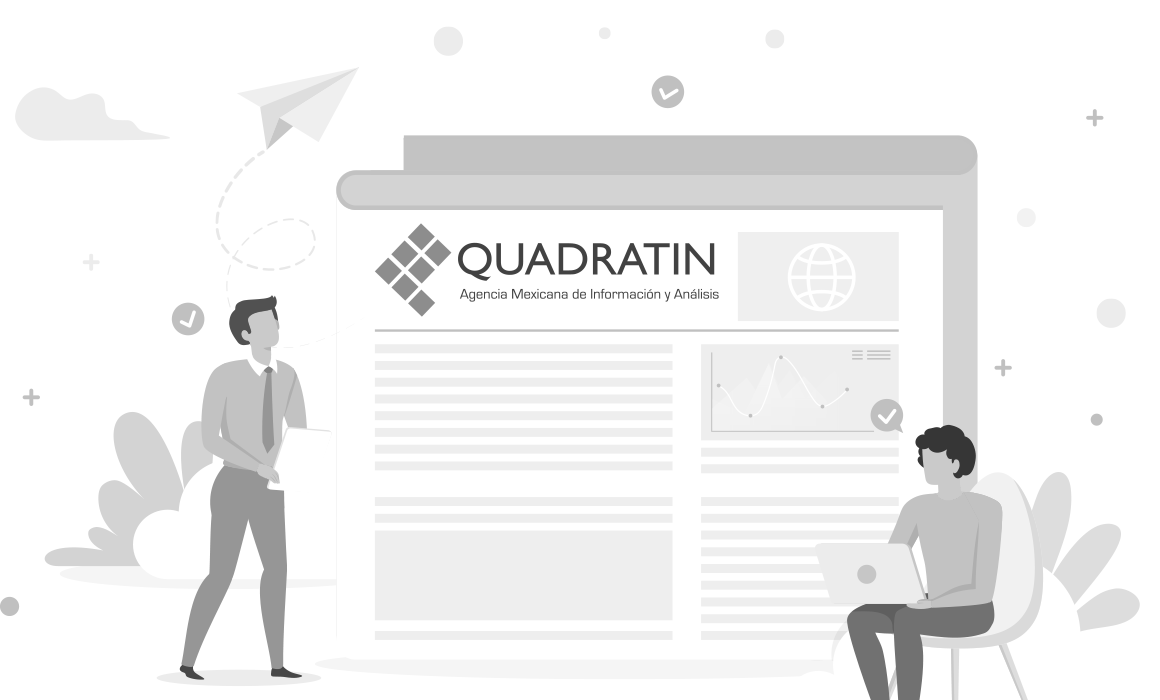
Se van juntos. A Günther Grass lo conocí, y lo entrevisté, en el Festival Internacional de Poesía de Morelia, en 1981. Con Eduardo Galeano cené en casa de Dámaso Murúa, años después, y conversamos entre copas y cigarros. Ahora nos han dejado, un poco, en la orfandad literaria.
Günter Grass era un hombre grande, fortachón, dueño de una prosa abundante y contundente. Fue, de algún modo, el cronista de la reconstrucción alemana tras la derrota del nazismo. Sus novelas nos hablan de esa Alemania vapuleada, arrasada, y los sobrevivientes saliendo del estupor. Mi siglo y El tambor de hojalata son testimonios de esa Alemania inveterada, sacudiéndose las cenizas, que vivía en esa estrofa (prohibida) del antiguo himno alemán… ¡Deutschland, Deutschland, über alls…! (Alemania, Alemania, sobre los demás…)
En aquel año, invitado por el poeta Homero Aridjis, y huésped del gobernador Cuauhtémoc Cárdenas, Grass llegó un poco escamado. Le habrían advertido que no hiciera declaraciones políticas, que aquella era una reunión para festejar la poesía del siglo. Lo entrevisté, y conversamos en el lobby del hotel Niko, donde se había hospedado. Ahí nos reveló aquella su vocación primigenia. Grass escribía en un atril, de pie, sobre grandes libretas de notario. Su caligrafía era maciza, de dos renglones, como herencia de su pasada vocación… y es que en sus orígenes Günther había sido escultor, y trabajaba a martillo y cincel las piedras en la mesa, de modo que aquella inercia corporal era la que aplicaba a su ejercicio literario.
Luego vino la pregunta: “¿Qué piensa usted del comportamiento de Ronald Reagan amenazando al mundo con su Guerra Galáctica?”, pues acababa de anunciar la instalación de artefactos nucleares sobrevolando en el espacio exterior. –¡Que qué pienso! –exclamó en inglés–, pues que ese hombre se siente como el sheriff atómico, igual que en las malas películas que protagonizó. Estados Unidos sigue pensando que son los policías del mundo…
Y con esa declaración llegó a la primera plana del periódico, y luego se negó a dar más entrevistas.
Eduardo Galeano era un hombre pasivo, como todo buen uruguayo. Un escritor afable, racional, favorito de las sombras. Igual que sus paisanos Mario Benedetti y Carlos Onetti, era feliz con una taza de café, una mesita junto a la rambla, y la vida transcurriendo como las muchachas que pasan.
Aquella velada en casa de Dámaso, Galeano coincidió conmigo en un capricho literario: nuestra admiración por aquel autor norteamericano arrinconado en el olvido: Eskrine Caldwell. Ambos habíamos leído sus libros cimeros, Llamémosle experiencia y El camino del tabaco. En el primero el autor (publicando bajo el poderío de Faulkner) cuenta de las peripecias que debió sufrir para lograr la publicación de sus primeros cuentos. Los años del hambre, el ninguneo, la tenacidad nocturna. En su novela El camino del tabaco, Caldwell –insistía Galeano aquella noche– se equiparaba a novelistas como John Steinbeck y John Fante, quienes escribieron de los desheredados, los miserables, los pobres de Norteamérica buscando las migajas de Hollywood.
Su libro Las venas abiertas de América Latina (1971), que fue como libro de cabecera de todos los comunistas en castellano, hace el relato de cómo nuestro continente ha permitido el surgimiento de varios imperios… el español, el británico, el norteamericano, sobre el sudor y la sangre de esos pueblos domeñados. Aunque después admitió que su trabajo era excesivo en su contundencia, Galeano se inscribió como uno de los escritores de izquierda más respetados, y cuyo ejemplo habría servido a ese prohombre que es su paisano José Mujica, el presidente más pobre del mundo.
Ahora se han ido, casi de la mano, Grass y Galeano. Me quedo con la piedra de Günther, con el balón de Galeano, porque además le fascinaba el deporte (su otro “best seller” fue El futbol, a sol y sombra) y lamentaba que nunca jamás su país volvería a ganar un campeonato, como ocurrió en 1930, y su frase feliz… “ganamos, perdimos; igual nos divertimos”.