
Bernardo Gutiérrez Parra/Desde el Café
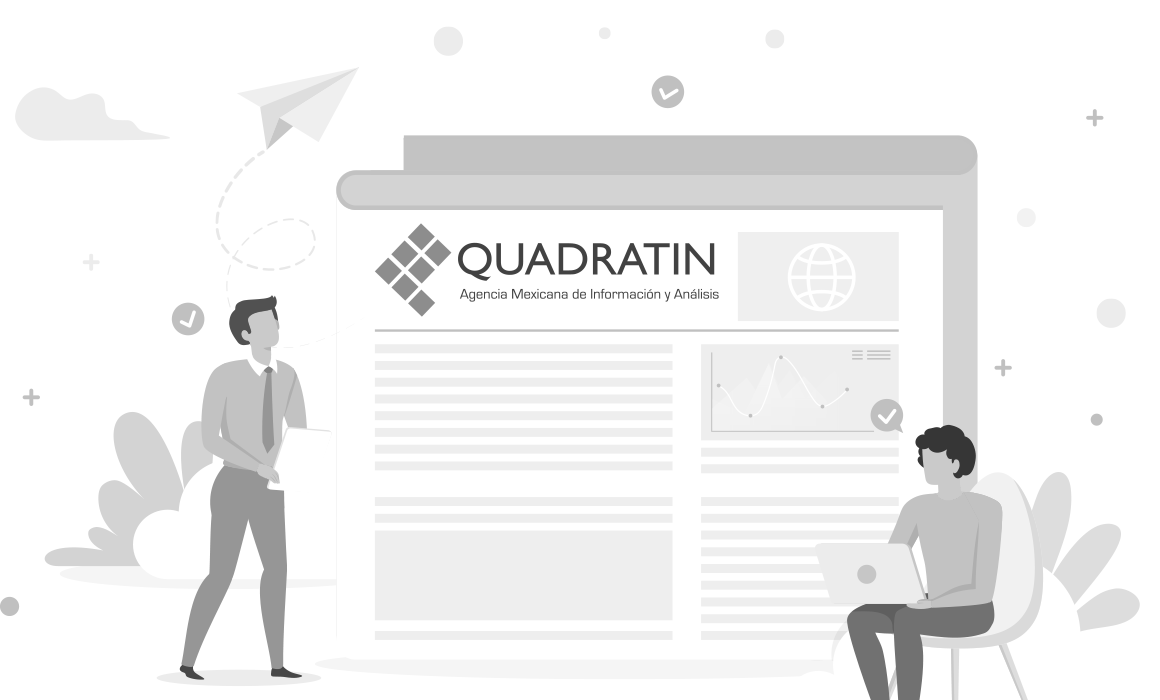
¿Me explicas lo que estoy pensando?
Escuchar opiniones sin distinguir quién dice qué y por qué, descalificar de antemano a los de enfrente, apuntalar nuestros criterios con predilecciones, divagaciones y prejuicios, encubrir ofensas y escarnios tras la desamparada y bulliciosa libertad de expresión, criticar por rutina selectiva, sin elementos, datos ni contrastes, dar por irrebatible todo testimonio de nuestros partidarios, objetar por falsario todo lo que diga y haga el adversario, darnos la razón frente el espejo, son todas costumbres arraigadas y extendidas en la plaza pública y en la red. Equivale a apreciar una película con ojos cerrados, a sentirse timonel mientras se contempla la tempestad desde la orilla, a censurar un libro porque no nos gusta la portada. Es como armar un rompecabezas con tijeras. Es igual que ir a misa los domingos, dar el saludo de paz a un desconocido, repetir que amarás a tu prójimo como a ti mismo, y llegar al lunes siendo el mismo egoísta taimado y envidioso. Es reprobar a un alumno porque su letra no te gusta, porque sus ojos te perturban, porque no te saluda por la calle. Es injusto, absurdo, innecesario.
Es apremiante criticar, proponer, deliberar, dialogar, intercambiar argumentos, premisas, opiniones. Sin obstáculos, condiciones ni chantajes. No señalar, no subrayar, develar ni debatir es aceptar la condena a la barbarie, es negarnos la posibilidad de ser sociables sin necesidad de ser amigos íntimos, es negarnos a ser civilizados y pretender erigirnos en cabales ciudadanos. Es una contradicción, es aspirar al futuro desde la incertidumbre de las verdades absolutas.
El gobernante no es tutor ni capataz. Es responsable de garantizar la convivencia armónica de la sociedad. Y los ciudadanos estamos obligados a exigir que cumpla ese deber, y al mismo tiempo a asumir el compromiso de acatar reglas y medidas que nos emparejen y equilibren. Todos somos plurales y tolerantes hasta que alguien nos contradice. Entonces convencer pasa por corregir al otro, por rectificar sus pensamientos, por reconstruir sus antipatriotas y desorientadas rutas mentales.
Nadie en sus cabales festina un país cuyo escudo nacional está a punto de convertirse en una lápida. Nadie con neuronas fértiles aplaude actos violentos, aprueba la corrupción, elogia la impunidad. No hay un ser humano digno de ese nombre que lucre con los vivos y los muertos, que incite al salvajismo, que pretenda erigir un futuro desde las cenizas.
“Crimen de estado”, “renuncia”, “presidente”, “autonomía”, “provocadores”, “estudiantes”, “universidad”, “policía” son palabras que en manos irresponsables se convierten en machetes. Y las navajas no son cachivaches. Son herramientas, utensilios que requieren un mínimo cuidado en su uso y destino. A menos que se pretenda convertir los instrumentos en corazas y cambiarlos por bayonetas que justifiquen la rapiña.
No es despreciable la política. Es una condición para construir gobiernos y sociedades democráticas, plurales, progresistas, tolerantes. Son indignos de ejercerla los corruptos, inútiles y serviles que han lucrado con esta actividad, del color que sean, con la casaca que porten y las banderas que enarbolen. La política desplegada con ética y a plenitud es contraria a la usura, la prebenda, el oportunismo y la violencia. Si queremos darle un sentido diferente, si pretendemos desterrar el cambalache de intereses personales en una actividad nacida para debatir y dirimir las diferencias, hay que revalorar la política e intensificar nuestra participación en sus procesos. Hacerlo con responsabilidad, información, reglas claras y parejas, antes de convertirnos en aquellos seres despóticos que tanto despreciamos. No hay caminos más democráticos que la política entendida como diálogo, no hay diálogo sin argumentos, no hay argumentos sin ideas, no hay ideas si no entendemos las palabras, no hay palabras si carecemos de conceptos, no hay conceptos sin información, no hay información sin datos ciertos. Sin hechos comprobados no hay debate posible. Hay doctrinas, credos, dogmas que enraízan por igual en la calle que en el templete y la tribuna, con un micrófono en la mano o apoltronados detrás un escritorio.
La crítica implica observación, información, discernimiento. No se usa la crítica como dardo, sino como idea, como punto de referencia, como preludio de una propuesta. No es reproche, es solución. Pero eso ni el chantajista ni el soberbio van a entenderlo.
Tenemos gobernadores que recortan sexenios según sus ansias, gusto y beneficio. Demandamos explicaciones para descalificar al que las ofrece. Recibimos explicaciones que nos dejan con más dudas. Leemos y escuchamos medios que cuadran verdades y testimonios según el monto de tarifas y facturas. Tendremos candidatos que persuaden voluntades con cheques al portador. Exigimos la renuncia del Presidente como la solución a todos los problemas, y antes nos endosaron la elección del mismo gobernante como remedio a todos nuestros males. Las dos cosas son igual de falsas, y las dijeron personajes diferentes.
Si no se va, que se larguen los que no sirven, y que ejerza el liderazgo que se exige a un Presidente. Después de la reprobada gira a China y Australia, uno pensaría que el Ejecutivo iba a regresar con decisiones y estrategias claras, precisas, distintas. Pero no. Nomás vino a regañarnos. Y para seguir así, podría regresarse a abrazar pandas y koalas.
Se viven tiempos de democracia sin demócratas, poder sin poderosos, anarquismo sin anarquistas y arbitrariedades sin arbitrarios. Y de los tres, el primero requiere más protagonistas. Descalificar la política contribuye al desprestigio que otros le transmiten con sus actos. Exigir y lograr que sea un espacio común de intercambio de datos, análisis, participación y propuestas le devolverá el sentido original que la concibe.
Soy ingenuo, sí. Sé que hay intereses de todo tipo, en todas partes. Mientras los gobernantes se sienten todopoderosos e infalibles, hay sectores que dialogan, debaten y se convencen a sí mismos, con la misma certeza de su infalibilidad. Son iguales. Pretenden imponer una visión, un solo pensamiento, un criterio acrítico que confunde el gobierno con un reino y la estridencia con la indignación.
Podríamos empezar por entender que el enemigo común es la violencia. Que el terror nace de años de complicidad e indiferencia gubernamental ante la delincuencia, la miseria y la desigualdad. Ellos son los responsables. Nosotros también, por desidia, desesperación o irreflexión. Pero los culpables están en otra parte, y se entretienen viendo el éxito de su astucia. Provocar distancias y disputas entre sectores ciudadanos, partidos y gobierno, para debilitar los flancos desde los que podrían ser vencidos.
Eso creo, eso pienso. A menos, claro, que tú puedas explicarme mejor que yo qué es lo que estoy pensando.