
Raúl López Gómez/Cosmovisión
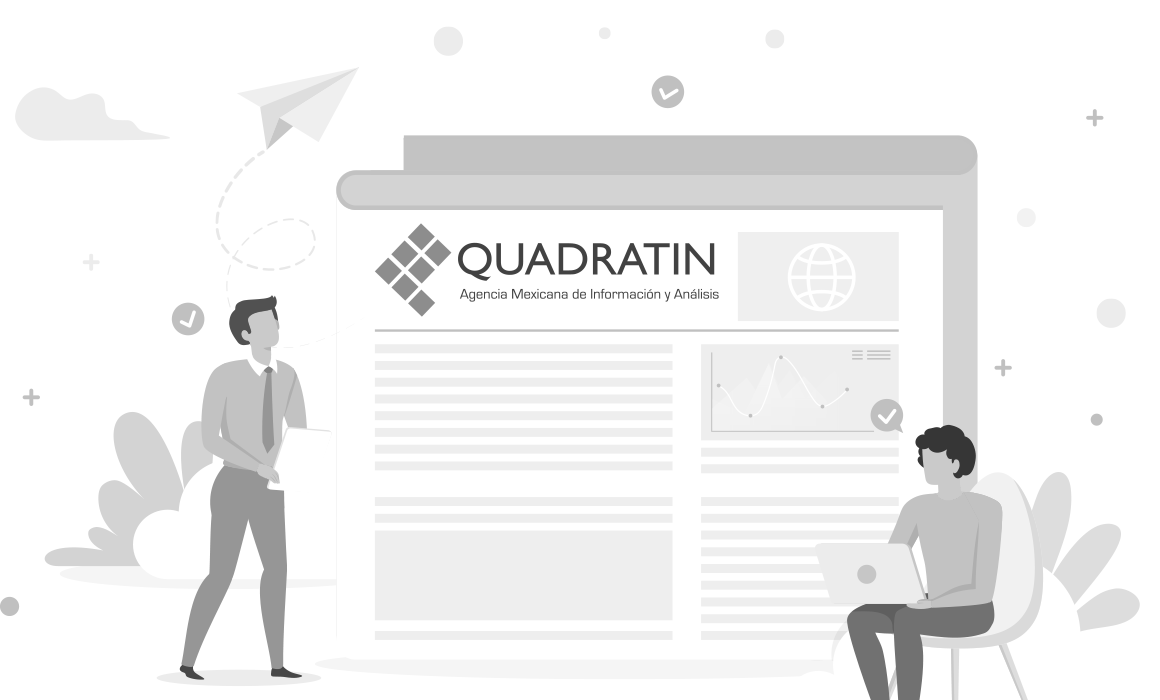
Dejar que suceda
Años de complicidad y simulación, décadas de elecciones convertidas en monólogo, subasta y vodevil, génesis y apocalipsis sexenio tras sexenio, miseria eterna y lacerante, corrupción inmutable, impune, reiterada, prensa eclipsada, veleidosa, destellante. Alternancia estéril, fracasada, ilusión triturada por un presidente pusilánime, rehén de la ambición de su primera dama, rodeado de las víboras y tepocatas que juró expulsar de su propia casa. Antes, entonces, ahora, en cada casa un héroe que asume que la vida de otra forma es imposible. Que las cosas son así porque así son, que el poder es cosa exclusiva de los poderosos, que a los peatones de la sociedad sólo nos queda vivir como nos digan. Casa, colegio, oficio, profesión, jornada laboral, sueldo, boda, hijos, gasto, escuela, abonos… a más consumo, más necesidad. A más riqueza, más laureles. Y en ese camino sin vista atrás acumular se hace costumbre, insuficiencia, apariencia.
La prensa era un eco sordo y uniforme, un agasajo a la libertad encadenada. Las mismas voces, los mismos días, el mismo horario, las mismas páginas, el mismo encuadre, las mismas caras. Canales, frecuencias, revistas y periódicos monocordes y monótonos, espacios en los que las palabras críticas, lúcidas, discordantes, se convirtieron en leyenda, mito, alegoría, símbolo de un país que encumbra y desbarranca aliados y adversarios a capricho y conveniencia. Eruditos de cónclave y simposium, revolucionarios de cubículo en horario de 8 a 6 que rasgaban dogmas y cambiaban paradigmas con la parsimonia del que admira al poderoso que reprueba.
Ciudadanía de reality show, emociones de revista, reseñas de alfombra roja y oropel, felicidad a 100 años, sin enganche, cero intereses. No vales lo que eres, eres lo que tienes, creyentes de los mandamientos de la ley de la oferta y la demanda.
Ahí se acunaba la violencia, la mentira, la farsa, la delincuencia surgida de las urnas. En un país que ha hecho de la pobreza una inversión con rentabilidad electoral, un lucrativo monopolio partidista con la urna transformada en alcancía, un país de leyes sin justicia, de delitos sin culpables, de cárceles convertidas en guarida, la falsa indignación del corrupto al verse descubierto. Ayer, el mafioso conocía sus límites, cuidaba y respetaba territorios. Los gobiernos eran tutores que custodiaban la paz de los sepulcros. Hoy, los gobernantes piden cuotas y exigen reparto de utilidades. Así no hay legalidad que se respete, no hay autoridad que acuse, señale, capture y castigue. Tendrían que apresarse a sí mismos, y están muy ocupados ordenando lapidar y secuestrar ciudadanos inocentes.
La rutina fue empolvando el hartazgo, y la necesidad nos volvió indiferentes al tributo que demandaba el gobernante. El oportunismo se hizo tradición, el servilismo se convirtió en mérito y la adulación en cualidad. La oposición dominaba debates y malgastaba elecciones, los líderes obreros sojuzgaban a sus pares y glorificaban al patrón, los dirigentes campesinos araban votos y cosechaban latifundios. La represión era señal de patriotismo, los héroes nacionales sobrevivían en la memoria esculpidos con el cincel de la gloria y el martillo del honor, cobijados en la aureola de su celebridad.
Éramos herencia colonial, sumisión ante el tlatoani, con la sociedad surtiendo los tributos, con jueces y legisladores solapando los excesos del monarca. Fuimos educados para la subordinación y la obediencia a los mayores, fueran o no dignos de regir y ordenar. Nunca hubo necesidad de distinguir el bien del mal, porque teníamos quien nos guiara en esa duda, con el sigilo como tierra prometida. Un párroco, un maestro, un soldado, un presidente, eran los amos de la ética, la conciencia y la moral, ese árbol que o daba moras o no servía para una chingada.
Pero un día nuestra voz dejó de ser un eco, y el bien y el mal dejaron de verse en blanco y negro. Los cadáveres no cabían ya en las tumbas. Los abusos blanqueaban los labios, apretados de hartazgo, impotencia, frustración.
Entonces vimos que para caminar no es menester la tutela del cacique, que para pensar no hay recetas ni ordenanzas, que para debatir no hay consignas, sordos, ni silencios. Que el voto vale porque cuenta. Que nuestro propio itinerario no está exento de dolencia, duda y desencanto, pero es mejor que la indolencia, es preferible a la desidia y el rechazo a escribir el próximo epitafio. No volveremos a voltear para otro lado. Aquí hay injusticia, hay abusos, hay muertos que no saben dónde está su cuerpo.
Ahora habrán de razonar, porque necesitan convencer. Usen sus mejores argumentos. Para eso, aprendan a pensar. Ya no nos van a adormecer con certezas a modo y ficciones a medida. Ni propios, ni extraños, ni en empresas, cámaras, palacios, partidos ni gobiernos. No nos vamos a hundir con su egoísmo y a extraviarnos en su mezquindad. Vamos a coincidir y discrepar con reglas claras. Y ver qué dice quién, dónde y desde cuándo. No pretendo callarme ante la estupidez ni tropezarme con la envidia del mediocre. No seré silencio nada más por temor a llevarles la contraria. Debate, diálogo, conflicto, no son escaramuza, litigio, insulto ni resentimiento. No perderé mi derecho a equivocarme, y tampoco volverán a quitarme la razón cuando la tenga. No voy a dejar que eso suceda. Se embelesaban al hablar con el espejo. Y su reflejo se rompió.