
Raymundo Jiménez/Al pie de la letra
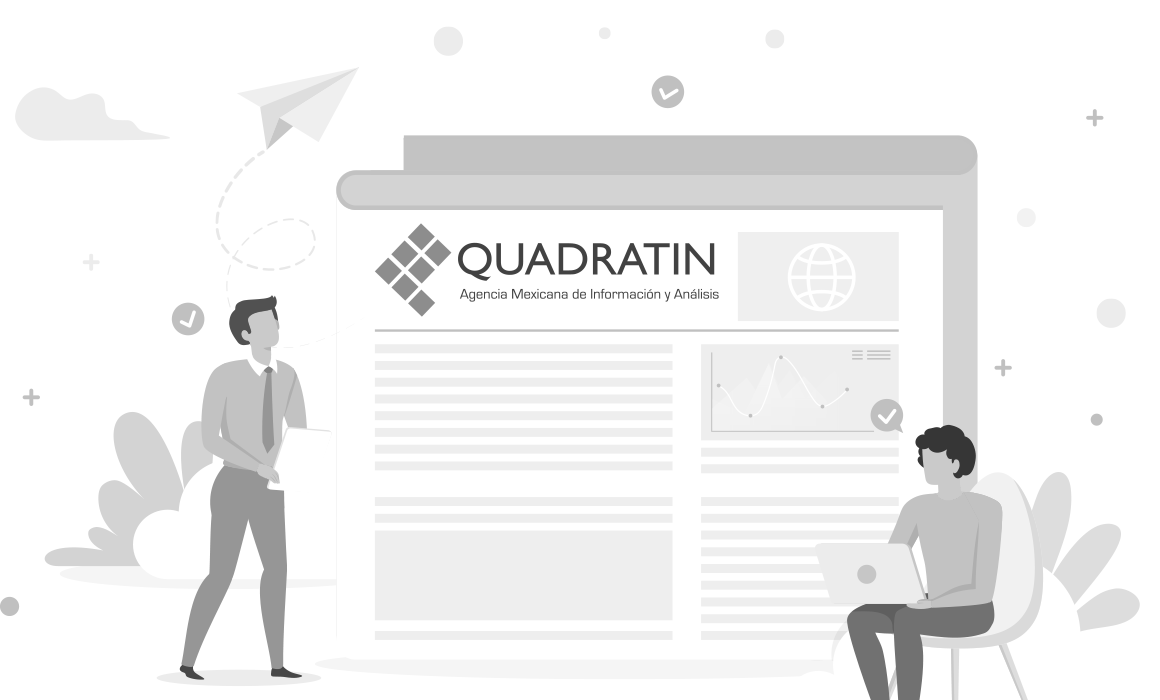
Derechos humanos
Mi esposa ha elaborado la teoría, o quizá la recogió de alguna filósofa moderna, de que toda mujer que haya cumplido sus bodas de oro, merece como premio, cuando menos diez años de viudez.
A mí me parece muy razonable y justo, incluso creo que debería quedar dentro de las garantías constitucionales para que sea respetado por todos los que vivimos y morimos dentro de un régimen democrático.
Me imagino que nadie se molestará, porque después de vivir cincuenta años con una persona, hay momentos en que en verdad le ganan a uno (a) los deseos de enviudar, cosa que por llevar la fiesta en paz nadie lo dice, pero con el tiempo se va haciendo cada vez más frecuente hasta la llegada de un momento en que, involuntariamente se le sale a uno (a) un suspiro resignado que traducido al idioma que hablamos significa: “Ya muérete desgraciado (a)”.
Las leyes penales son un obstáculo que impide cometer homicidio en agravio de la pareja y ante ese impedimento, el asunto se resuelve soñando por ejemplo, que el marido sale de cacería y cae en una trampa de oso, o que un león escapado del zoológico se lo desayuna mientras trota en las veredas del jardín botánico; o que haciendo natación lo engulle una ballena, como lo describió en la Biblia la esposa de Jonás. En el caso de que el soñador sea él, puede reproducir la onírica escena de un lanzamiento en paracaídas que no se abre o que, asistiendo a los juegos centroamericanos, la señora se atraviesa imprudentemente entre un arquero y el blanco.
Desgraciadamente, de los que a mediados del siglo pasado sucumbimos a la moral de la época y contrajimos matrimonio por todas las leyes, pocos son los que han llegado al final feliz de la separación en vida, los conservadores seguimos pensando en la viudez como una suerte que debe bajar del cielo, como se creía que ocurría con el lazo y la mortaja.